https://historia.nationalgeographic.com.es/
El filósofo estoico se implicó en las tareas públicas desarrollando una doctrina social que cabe considerar el mejor antecedente de lo que hoy llamamos derechos humanos.
La filosofía estoica estaba presente en la política romana desde el siglo II a.C., pero fue en la época de Augusto, a comienzos del Imperio, cuando adquirió una creciente difusión, sobre todo entre las clases altas e ilustradas. Esta doctrina, que tomaba su nombre de la estoa o pórtico de Atenas, donde sus adeptos empezaron a reunirse, había sido fundada por el griego Zenón de Citio.
El estoicismo se caracterizaba por su intransigente defensa del comportamiento racional y sus críticas al comportamiento irracional de los individuos. Para los estoicos, la virtud era el bien supremo; creían en la existencia de una Providencia divina y en la pervivencia del alma más allá de la muerte.
Era una doctrina plena de humanidad y amor al prójimo, que defendía la justicia social, la igualdad de género, la benevolencia con el ignorante o la educación universal, y cuya aspiración fundamental era conseguir que los individuos fueran más felices. Era imposible hacer entender a los no iniciados los principios de su pensamiento, pero aun así los estoicos consideraban que era necesario ser útil al enjambre, porque el hombre, como la abeja, es un ser social.
Séneca, maestro estoico
Séneca fue el representante más destacado del estoicismo romano. Nacido en Córdoba, en el seno de una familia rica y cultivada (su padre fue un conocido maestro de retórica), marchó de joven a Roma para estudiar oratoria y filosofía en la escuela de los Sextios, que mezclaba el estoicismo con el neopitagorismo.
Tras una larga estancia en Egipto, donde acompañó a su tía y al marido de esta, el prefecto Gayo Galerio, volvió a Roma para emprender una carrera como político y abogado. Sus modelos eran sabios filósofos, no solo estoicos, pues también ensalzó a Demetrio el Cínico, amigo suyo y a quien admiraba por su énfasis en la virtud, su talante crítico hacia las convenciones sociales y el ansia de poder, así como su indiferencia hacia los bienes materiales.
Ya a mediados del siglo I a.C., el filósofo, político y orador Cicerón aludía en sus obras a los estoicos, a quienes reprochaba su aspiración a objetivos inalcanzables: la sabiduría que pretendían era muy difícil de conseguir, por lo que los esfuerzos para alcanzarla resultaban escasamente útiles a la comunidad.
Como atendiendo a tal reproche, los estoicos de época imperial, liderados por Séneca, modificaron sus objetivos, implicándose mucho más en las tareas ciudadanas, con una doctrina social que cabe considerar el mejor antecedente de lo que hoy llamamos derechos humanos.
Pese a sus tareas políticas y profesionales, Séneca reivindicaba su condición de filósofo. Escribió numerosos tratados filosóficos y morales, y en sus cartas lamentaba no haber dedicado más tiempo a la filosofía, que en su opinión tenía un papel fundamental como guía de la vida. En esos escritos podemos encontrar una visión muy avanzada sobre los derechos y la dignidad de todas las personas, más allá de las diferencias de sexo, condición social y raza.
Derechos para toda la humanidad
Las Cartas a Lucilio, obra escrita durante su periodo de ostracismo en Roma después de caer en desgracia a ojos de su antiguo discípulo, el emperador Nerón, son un verdadero testamento político y filosófico estoico.
Entre sus deliberaciones destaca la idea de principios morales que establezcan pautas para el comportamiento humano, algo muy parecido a lo que casi dos mil años más tarde cristalizaría en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano durante la Revolución Francesa, germen de los derechos humanos en la actualidad: «No existe prosperidad ni adversidad para cada uno por separado: vivimos en comunidad. No puede vivir felizmente aquel que solo se contempla a sí mismo: has de vivir para el prójimo, si quieres vivir para ti.»
«Si cultivamos puntual y religiosamente esta solidaridad que asocia a los hombres entre sí y ratifica la existencia de un derecho común del género humano, contribuimos a la vez muchísimo a potenciar esa comunidad más íntima, de que te hablaba, que es la amistad. Lo tendrá todo en común con el amigo quien tiene mucho de común con el hombre [...] Lo que quiero que esos sutiles maestros me enseñen antes que nada: mis deberes para con el amigo, para con el hombre».
El derecho a una muerte digna
En otro capítulo de esta misma obra, el filósofo reflexiona sobre otra materia cuyo debate está todavía muy vigente en la actualidad, la eutanasia, y lo hace en estos términos: «Es agradable estar consigo mismo el mayor tiempo posible, cuando uno ha hecho de sí mismo una compañía digna de que gozar. Así, pues, emitiremos nuestra opinión sobre este punto: si conviene desdeñar los últimos días de la vejez, y no aguardar el final, sino provocarlo con nuestras manos [...] Pero si el cuerpo es incapaz de sus funciones, ¿por qué no provocar la salida de un alma agotada?»
«Y quizás haya que hacerlo un poco antes de tener necesidad, no sea que no pueda uno realizarlo cuando debiera hacerlo. Y, puesto que hay más riesgo en vivir mal que en morir presto, es un insensato quien por el mínimo dispendio de unos días no se redime del azar de una gran apuesta [...] No abandonaré la vejez en el caso de que me conserve íntegro para mí mismo… Pero si la vejez comienza a perturbar mi inteligencia, si no me permite ya vivir, sino respirar, saltaré fuera de un edificio descompuesto y ruinoso que se desmorona.
«No rehuiré con la muerte la enfermedad en tanto sea curable y no perjudicial para el alma. No me haré violencia con las manos a causa del sufrimiento: morir así supone ser vencido. No obstante, si me doy cuenta de que he de sufrir constantemente el dolor, partiré, no por causa de él, sino porque me va a poner obstáculos para todo aquello que motiva la vida».
La mujer, igual del hombre
Justo después de regresar de su destierro de Córcega, el filósofo cordobés escribió la obra Consolación a Marcia, en la que trata de confortar a una vieja amiga que lleva tres años de luto por la muerte de un hijo.
Entre sus consideraciones desliza esta observación: «¿Pero quién ha dicho que la naturaleza haya actuado malintencionadamente con los temperamentos femeninos y haya reducido sus cualidades a un estrecho límite? Créeme, ellas tienen el mismo vigor que los hombres, la misma capacidad para las empresas elevadas, cuando quieren; del mismo modo soportan, si se han acostumbrado, el dolor y la fatiga. ¿En qué ciudad, oh dioses, estoy hablando? En la que Lucrecia y Bruto derribaron los reyes que pesaban sobre las cabezas romanas [...] Aquí donde Clelia, despreciando el enemigo y el río, mereció por su insigne audacia que se la colocara por encima de los hombres».
La esclavitud
De nuevo en las Cartas a Lucilio, Séneca desliza opiniones completamente asumidas en la actualidad, pero que en su época eran pensamientos revolucionarios que ponían en cuestión el orden establecido y todo el entramado político y económico que sustentaba el Imperio. Así se expresaba sobre la esclavitud: «Hemos de tratar a los esclavos como quisiéramos que nos trataran los superiores. Todos podemos tener un señor [...] Este a quien llamas tu esclavo ha nacido de la misma semilla que tú, goza del mismo cielo, respira de la misma forma, vive y muere como tú».
«Tú puedes verlo a él libre como él puede verte a ti esclavo. [...] Acoge a tu esclavo con bondad, incluso con afabilidad. Admítelo a tu conversación, a tu consejo, a tu intimidad [...] "Es un esclavo". ¿Esto le va a perjudicar? Muéstrame uno que no lo sea: uno es esclavo de la lujuria, otro de la avaricia, otro de los honores; todos esclavos de la esperanza, todos del temor».
Este artículo pertenece al número 255 de la revista Historia National Geographic, ya en quioscos.



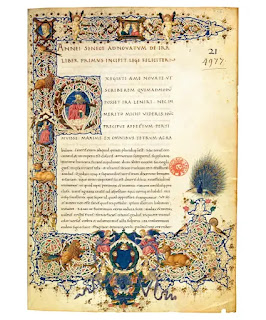


0 comments:
Publicar un comentario